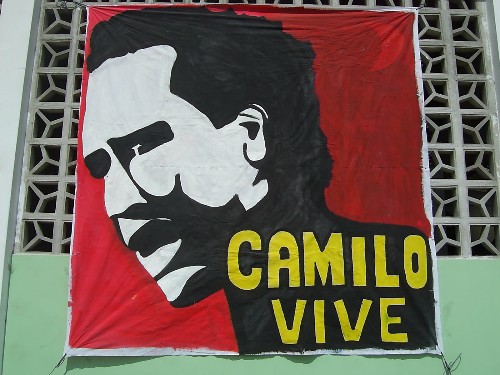FEBRERO 15, 2016
¿Por qué Samuel Ruiz merece un homenaje del papa Francisco?
El obispo Samuel Ruiz García, una espina difícil de tragar para el poder, indigerible, molesta, a la que el papa Francisco, sin embargo, insistió en rendirle honores. Un perfil de este hombre tan repudiado por la clase política y económica de Chiapas, que sufrió dos atentados contra su vida, y al que los pueblos indígenas abrazaron cariñosamente con el nombre Tatic, o "Papá".
Paris Martínez (@paris_martinez)
La Iglesia católica ante los derechos humanos
El pasado 6 de enero, la agencia oficial de noticias del Estado Mexicano, Notimex, anunció que, en su visita por el país, el papa Francisco había reservado un momento para orar ante “la tumba del polémico obispo de San Cristóbal de las Casas”, Samuel Ruiz García, ese religioso “acusado en su momento de vínculos con la guerrilla”, y al que “durante años vigiló el Vaticano (…) en el temor de que promoviese una iglesia autónoma, separada de Roma”.
En el texto, Notimex advertía que, “si la neblina lo permite”, el papa Francisco estará el próximo lunes, 15 de febrero, en San Cristóbal, para “rezar ante la tumba” de quien la nota llama simplemente “Samuel”.
Es éste sólo un ejemplo de como, cinco años después de su muerte, el obispo Samuel Ruiz García aún es una espina difícil de tragar para el poder, indigerible, molesta, a la que el papa Francisco, sin embargo, insistió en rendirle honores.
Quién fue ese hombre de cara redonda, párpados caídos y gesto bonachón, tan repudiado por la clase política y económica de Chiapas, que sufrió dos atentados contra su vida, y al que los pueblos indígenas abrazaron cariñosamente con el nombre Tatic, o “Papá”.
El príncipe…
En el año de 1960, Samuel Ruiz llegó a San Cristóbal de las Casas “como un príncipe”, narraPablo Romo –teólogo, filósofo, catedrático, defensor de derechos humanos y quien fue cercano colaborador de ‘Don Sam’, como él le llama–. “Su recibimiento por parte de la sociedad de San Cristóbal fue a la usanza de la ‘antigua iglesia’: don Sam era un obispo muy joven (de 36 años), e ingresó a la catedral adornado con una capa larguísima”, siendo reverenciado por la clase alta local, conformada por finqueros, comerciantes y políticos, enriquecidos todos con la explotación de los recursos naturales del estado y de los pueblos indígenas que lo habitaban.
Samuel Ruiz fue hijo de un matrimonio de migrantes, que en los años 20 había partido de Guanajuato hacia Estados Unidos, en busca de lo mismo que todos, entonces y ahora: no morir de hambre.
Allá fue concebido Samuel, pero sus padres decidieron que la tierra natal de su hijo sería México, por lo que volvieron a Guanajuato y ahí nació y creció, siendo un niño muy pobre, pero de inteligencia prominente.
Pablo Romo pone un ejemplo de esa brillantez: a los 13 años, Samuel Ruiz ingresó al Seminario Diocesano de León, en donde rápidamente aprendió italiano y francés.
A los 23 años, el seminario de León lo envió a estudiar a Roma, en donde aprendió hebreo, griego y latín, además de especializarse en exégesis cristiana (es decir, interpretación bíblica) para luego continuar con el inglés y el alemán.
Para cuando regresó a México, teniendo 30 años, fue nombrado rector del seminario que lo había arropado siendo niño, y seis años después fue elevado al rango de obispo.
Era una trayectoria meteórica para un joven de 36 años, nacido en el seno de una familia humilde, al que ahora recibían en las fincas como a una eminencia, y que comía en la mesa del patrón, mientras fuera, en chozas, permanecían los “indios acasillados”, es decir, los indígenas que vivían en las tierras del “finquero”, que trabajaban sus latifundios cafetaleros, a cambio sólo de alimento suficiente para llegar al siguiente día.
Arrancaba la década de los 60, narra por su parte el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien fue amigo y obispo adjunto de Samuel Ruiz; es decir, poco tiempo en realidad ha pasado desde entonces, pero subraya: “Se trataba de otra época, Chiapas era otro. En ese entonces, a los indígenas no les permitían sentarse en las bancas de la plaza de San Cristóbal; y las banquetas en las calles eran sólo para gente blanca o mestiza; y aunque el salario mínimo era de ocho pesos, en San Cristóbal, el salario para un indígena era de tres centavos, que los finqueros les pagaban en especie, o sea con un puñito de frijol o con un puñito de maíz”.
Era, subraya el obispo Vera, como si el feudalismo extirpado de Europa al concluir la Edad Media se hubiera trasladado a Chiapas, como si el estado estuviera encapsulado en esa etapa de la historia en la que el señor feudal era dueño de la tierra y de quien viviera en ella.
Y ahí fue a dar el joven obispo dominico, Samuel Ruiz, con su larga capa de terciopelo, agasajado por los más privilegiados y conservadores, pero con la cabeza llena de ideas que pocos años después serían catalogadas como “comunistas” por esos mismos que lo halagaban.
El camino…
Los años 60 fueron un momento de cambio de la conciencia social y política a nivel mundial, explica Pablo Romo: en Europa y Estados Unidos se luchaba contra la segregación de los afrodescendientes, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la Revolución Cubana estaba recién estrenada, se preparaba el terreno para la Guerra Fría, y en Roma, la jerarquía católica había establecido nuevas formas de “dialogar” con un mundo que la “horrorizaba”.
En 1959, detalla Romo, se realizó en Roma el Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII con el objetivo de “poner al día” a la iglesia católica. Ahí, se decidió abandonar el latín y permitir que las misas se realizaran en las lenguas nativas de cada nación; se permitió que en las ceremonias pudieran usarse instrumentos musicales autóctonos, e incluso se puso sobre la mesa la necesidad de reconocer la teoría de la evolución de Darwin.
“Y ahí estaba el joven obispo Samuel Ruiz, con prácticamente nada de experiencia, pero muy atento, absorbiendo, como esponjita, todas las ideas que ahí se plantearon”, las cuales llevó a la práctica tan pronto como estuvo de vuelta en su nueva diócesis: la de San Cristóbal de las Casas.
Samuel Ruiz en la comunidad indígena de Nachig, en 1960. Esta imagen fue captada por Vicente Kramsky, fotógrafo y cronista visual de San Cristóbal de las Casas. Foto: Publicada con autorización del Archivo Vicente Kramsky.
“Don Sam tuvo rápidamente una reflexión muy importante –explica Romo–: él se dijo ‘bueno, si estoy viniendo a la casa del finquero para bautizar a los hijos de los indios acasillados, ¿por qué celebro con el finquero, y no con la familia indígena?’ Y entonces decidió irse mejor con los indígenas, no con quienes los estaban oprimiendo, ahí empezó la ruptura en él, un cambio de pensamiento”.
Es así como Samuel Ruiz, junto con otros obispos latinoamericanos preocupados por llevar esta “puesta al día de la iglesia” a sus respectivas naciones –entre los que estaban el mexicano Sergio Méndez Arceo, el salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, el brasileño Rubem Alves, el ecuatoriano Leónidas Proaño y el guatemalteco Juan Gerardi, por citar sólo algunos–, desarrollaron la corriente conocida como “Teología de la liberación” o “La opción por los pobres”, que asumía como misión pastoral la defensa de las almas de los más desprotegidos de manera prioritaria, pero también defender sus vidas, sus dignidades, sus libertades, y denunciar a sus opresores.
Foto: CuartoscuroSamuel Ruíz y Raúl Vera
“Lo primero que hizo don Sam fue aprender las lenguas de todos los pueblos indígenas de su diócesis, el tzotzil, el tojolabal, el chuj, el chol, y empieza a oírlos. Yo me pregunto –señala Pablo Romo– ¿cuántas lenguas indígenas habla el actual gobernador, Manuel Velasco? La respuesta es ‘ninguna’. Durante el siglo XX y lo que va del XXI sólo ha habido un gobernador del estado que hablaba una lengua, Elmar Zeltzer, que hablaba tzeltal”, y quien gobernó sólo un año, de 1993 a 1994.
Pero el proyecto de atención a las comunidades indígenas del obispo Samuel Ruiz no se limitaba a enteder sus lenguas: creó equipos de trabajo que tradujeron la Biblia, y luego una red de diáconos que desplegó labores de evangelización en la Selva, los Altos y en la región fronteriza con Guatemala.
“Ahí está la genialidad de don Samuel: él se puso los huaraches del indígena y salió a recorrer la selva entera, y las montañas” (por esta costumbre, de hecho, fue conocido como El Caminante), y en ese camino fue creando una red, fue generando equipos de trabajo, creó comités de enseñanza de las escrituras, que pronto empezaron, por sí mismos, a generar soluciones en temas no relacionados con la religión. “Así como primero hubo delegados de atención pastoral, pronto hubo delegados indígenas de salud, de educación, delegadas de asuntos de la mujer, de derechos humanos; y eso derivó en la creación de cooperativas de producción y distribución, en agrupaciones estatales de mujeres, porque cada comité fue enlazándose con el resto, ubicados en toda la diócesis.”
Tal como señalan investigaciones de El Colegio de México, para 1961 –es decir, un año después de su arribo a la diócesis de San Cristóbal–, esta nueva estrategia de atención pastoral había permitido la formación de 700 catequistas indígenas; para 1985 eran ya más de 6 mil catequistas, prediáconos y diáconos indígenas, y para 2007 se consideraba que esta red ya alcanzaba los 8 mil integrantes. Cada uno de estos representantes eclesiales, además, está acompañado de equipos de voluntarios que atienden el resto de las áreas de la vida comunitaria.
Esta red, pues, podría alcanzar los 15 mil integrantes, por lo menos, contando a religiosos y voluntarios.
Y eso desató la ira de los sectores conservadores de San Cristóbal y de Chiapas, reconoce con cierto agrado el obispo Raúl Vera.
“A los ricos y a los poderosos les daba mucho coraje que don Samuel prefiriera estar con los hermanos indígenas, que con ellos, y que les hablara en lenguas, eso les enojaba muchísimo. Porque don Samuel entonces se convertía en testigo de todos sus abusos: él me contó que en esas épocas vio a muchos hermanos indígenas con las espaldas llenas de cicatrices, porque los finqueros no sólo no les pagaban y los tenían sometidos a trabajos forzosos, sino que además los golpeaban cruelmente… Y más coraje les daba, no sólo a los ricos, sino también a un sector de la iglesia, que don Samuel estuviera incorporando a los indígenas a la vida diocesana. Don Samuel se enfretaba a gente muy racista, gente que creía que los indígenas sobrevivían gracias a ellos, gente que creía que si los indígenas abandonaban sus fincas, se morirían, porque no sabrían cómo sobrevivir.”
El tiempo demostraría, no obstante, que los pueblos indígenas no sólo recuperaron el orgullo por su identidad durante las primeras dos décadas del obispado de Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Casas, sino que estaban urgidos para ejercer y defender sus derechos, y también estaban dispuestos a cambiar la realidad de manera irreversible.
La paz…
Esta organización de los pueblos indígenas más allá de la vida religiosa, detonada por la acción pastoral de Samuel Ruiz, reconoce Pablo Romo, generó un nivel de conciencia política que, a su vez, fue la base para el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, grupo armado en cuyas filas se integraron muchas de las comunidades en las que la diócesis mantenía trabajo religioso y social.
“En ese sentido, es de gran orgullo lo que hizo la diócesis: llevó salud, llevó atención espiritual, pero también llevó conciencia a los pueblos indígenas”.
Sin embargo, advierte el filósofo, el verdadero catalizador del levantamiento armado fue la reforma al artículo 27 Constitucional, impulsada en 1992 por el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, y con la cual “se decretó la privatización de las tierras campesinas, cuando en Chiapas ni siquiera habían sido repartidas”.
Dos años después de dicha reforma, los indígenas chiapanecos se alzaron en armas.
Luego de 12 días de confrontaciones armadas entre el Ejército y el EZLN, la presión social nacional e internacional obligó al gobierno mexicano a declarar un cese al fuego y entablar un proceso de diálogo, en el que el obispo Samuel Ruiz fue convocado como mediador.
“Ese fue un reconocimiento de las partes en conflicto a su estatura moral, don Sam se convirtió en pieza clave en la construcción de la paz; pero también lo puso en la línea de fuego.”
De hecho, luego del alzamiento zapatista, Samuel Ruiz fue acusado hasta de ser el principal “comandante” del grupo armado, tras lo cual sufrió dos atentados contra su vida, perpetrados por “grupos paramilitares financiados por el gobierno”, tal como denunció el obispo Vera.
Estos intentos de la clase política nacional por desprestigiar a Samuel Ruiz no prosperaron.
La pequeñez de sus detractores, destacó Pablo Romo, contrasta con la altura moral de Samuel Ruiz, y pone un ejemplo: “En el año 1995, cuando estaban en marchan los diálogos de San Andrés –mediante los cuales se buscaba un cese al fuego definitivo entre el Ejército y el EZLN–, hubo un momento de crisis casi fatal: los diálogos estaban a punto de romperse, porque los zapatistas rechazaban los ofrecimientos del gobierno, y la delegación gubernamental, en vez de dialogar, de negociar, declaró que se retiraba del diálogo.
Foto: CuartoscuroFuneral de Samuel Ruiz en San Cristóbal de la Casas
“Fue un momento crítico: la delegación oficial empezó a empacar todos sus papeles, los cinturones de paz que garantizaban la seguridad de la delegación zapatista se comenzaron a retirar, ante el temor de que en ese mismo lugar se desatara una confrontación; la delegación zapatista ya había emitido la alerta para que las comunidades indígenas iniciaran preparativos… en fin, la paz estaba a punto de perderse, estabamos al borde de lo que el gobierno denominó el ‘reinicio de las hostilidades’. Y lo que hizo don Samuel fue un acto de tremenda valentía: él mintió.
“Don Samuel se presentó ante la delegación del gobierno federal y les pidió una disculpa, les dijo que él había equivocado la traducción de la propuesta, que no había entendido bien –porque las partes no estaban realmente en una mesa, estaban cada cual en un área separada, y don Samuel era el que llevaba los mensajes entre ellas… y Don Samuel mintió, les dijo que esperaran, que le permitieran hacer la corrección ante los zapatistas….
“La delegación oficial casi casi le dijo a don Samuel que era un imbécil, lo humillaron hasta que se cansaron, pero finalmente aceptaron no retirarse del diálogo, permanecer un día más, y al día siguiente, pasado ese momento de exaltación, las partes volvieron al diálogo, y la paz se mantuvo. Ese era Samuel Ruiz, una persona que no tenía el más mínimo interés por sí misma, una persona que sólo pensaba en el bienestar de los demás”.
Finalmente, los diálogos de San Andrés encallaron, dejando como resultado únicamente los acuerdos relacionados con derechos y cultura indígenas, que se convirtieron en una ley que, tal como denunció el EZLN, quebrantó los acuerdos establecidos con el gobierno.
El diálogo, sí, se fragmentó. Pero la paz, frágil, incompleta, y siempre amenazada, se mantiene hasta la fecha.
En el año 1999, Samuel Ruiz cumplió la edad de retiro y fue nombrado obispo emérito de San Cristóbal. Diez años después fue nombrado nuevamente intermediador, esta vez entre el grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario y el gobierno federal, proceso empantanado hasta la fecha.
El 24 de enero de 2011, Samuel Ruiz, Tatic Samuel, murió a los 86 años de edad.
“Se va don Samuel –escribió en su honor el Ejército Zapatista–, pero quedan muchas otras, muchos otros que, en y por la fe católica cristiana, luchan por un mundo terrenal más justo, más libre, más democrático, es decir, por un mundo mejor.”
Por él, por ellas y ellos, viene hoy el papa Francisco a San Cristóbal de las Casas.
Para conocer más de Samuel Ruiz, recomendamos:
- La comunidad armada rebelde y el EZLN, estudio histórico y sociológico sobre las bases de apoyo zapatistas en las cañadas tojolabales de la Selva Lacandona (1930-2005). Una investigación de Marco Estrada Saavedra que dedica su segundo capítulo (La civitas christi) a analizar la evolución de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas a partir de noviembre de 1959, cuando Samuel Ruiz fue nombrado obispo de esa comunidad. Editado por El Colegio de México.
- Don Samuel, profeta y pastor. Compilación de Juan Manuel Hurtado López. Este libro fue publicado para conmemorar los 50 años de labor episcopal de Samuel Ruiz, e incluye distintos análisis de académicos y teólogos en torno a labor del obispo de San Cristóbal de las Casas en materia de derechos humanos, derechos de las comunidades indígenas. Este libro, además, incluye la ponencia que Samuel Ruiz presentó en la Segunda Conferencia General del Episcopado Lationaericano de 1968, en Medellín, donde definió las líneas de acción de la ‘Teología de la liberación’ relacionadas con pueblos indígenas. Editado por la Asociación Teológica Ecuménica Mexicana, Razón y Raíz SC y Castellano Editores.
- Cómo me convirtieron los indígenas, libro escrito por Samuel Ruiz. Editado por Sal Terrae.
- ¿Por qué Chiapas?, libro escrito por el político panista Luis Pazos, tras el levantamiento armado del EZLN. Acusa a Samuel Ruiz de ser ideólogo y orquestador del alzamiento, junto con un grupo de “extranjeros”. Editado por Diana.
Relacionadas
Enlaces relacionados:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-161103-2011-01-25.html
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/02/14/papa-reivindica-obispo-samuel-ruiz-su-visita-chiapas
http://www.praxisenamericalatina.org/3-11/ezln.html
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/02/14/papa-reivindica-obispo-samuel-ruiz-su-visita-chiapas
http://www.praxisenamericalatina.org/3-11/ezln.html
Fuente: http://www.animalpolitico.com/